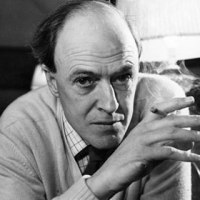La Biblia de neón (Capitulo I) – John Kennedy Toole

Es la primera vez que viajo en tren y llevo ya dos o tres horas sentado. Es de noche y no veo el paisaje, pero cuando el tren partió, el sol empezaba a ponerse y pude ver las hojas rojizas y pardas y la hierba de color canela en la ladera de la colina.
Me voy sintiendo mejor a medida que el tren me aleja de casa. Ya no tengo hormigueo en las piernas y ahora mis pies son reales y no dos cosas frías que no pertenecen a mi cuerpo. Ya no estoy asustado.
Un hombre de color recorre el pasillo entre los asientos y va apagando todas las luces. Sólo ha quedado encendida una lucecita roja al final del vagón. Me entristece que no haya luz junto a mi asiento, porque en la oscuridad pienso demasiado en lo que he dejado atrás. Hace frío, supongo que también han apagado la calefacción. Ojalá tuviera una manta para taparme las piernas y algo que poner entre el respaldo del asiento y mi cabeza, porque la felpa me está arañando el cogote.
Si fuese de día podría ver dónde estoy. Jamás he estado tan lejos de mi casa. Ya debo de haber recorrido más de trescientos kilómetros. Como no hay nada que ver, tienes que conformarte con escuchar el traqueteo del tren. A veces oigo el silbido, allá delante, ese mismo silbido que he oído tantísimas veces, sin que nunca se me ocurriera que viajaría con él. El traqueteo no me molesta; es como la lluvia sobre un tejado de hojalata, por la noche, cuando todo está quieto y en silencio y lo único que oyes es el ruido del agua y los truenos.
Tuve un tren mío, uno de juguete, que me regalaron por Navidad cuando tenía tres años. Por entonces papá trabajaba en la fábrica y vivíamos en el pueblo, en la casita blanca que tenía un tejado de verdad bajo el que podías dormir cuando llovía, y no uno de hojalata, como el de la casa de la colina, con agujeros de clavos por los que entraba el agua.
Aquella Navidad vino gente a vernos. Siempre teníamos a alguien en casa, personas que al llegar se echaban el aliento en las manos, se las frotaban y se sacudían sus abrigos como si fuera estuviese nevando. Pero no había nieve, aquel año no cayó ni un copo. Sin embargo, eran simpáticos y me traían regalos. Recuerdo que el predicador me dio un libro de relatos bíblicos; claro que lo más probable es que lo hiciera porque mis padres eran feligreses de pago, cuyos nombres figuraban en la lista, y los dos asistían a las clases para adultos los domingos a las nueve de la mañana y los miércoles a las siete de la tarde. Yo estaba en la sección de Juego Preescolar, pero nunca jugábamos, como era de esperar por ese nombre, sino que teníamos que escuchar los relatos de un libro para adultos que nos leía alguna anciana y que no entendíamos.
El año en que me regalaron el tren de juguete mamá fue muy hospitalaria. Todo el mundo probó el pastel de fruta del que estaba tan orgullosa. Ella decía que lo preparaba según una vieja receta de la familia, pero más adelante descubrí que encargaba el pastel por correo a una empresa de Wisconsin llamada Antigua Hornería Inglesa, Sociedad Limitada. Lo descubrí cuando aprendí a leer y lo vi entre el correo algunas Navidades después, cuando no vino nadie a casa y tuvimos que comernos todo el pastel. Pero nadie supo nunca que ella no lo preparaba, excepto yo, mamá y, quizá, el empleado de correos, pero éste era sordomudo y no podía decírselo a nadie.
No recuerdo que ningún niño de mi edad viniera a casa aquella Navidad. De hecho, no había ningún niño de mi edad alrededor de nuestra casa. Allí seguí, después de Navidad, jugando con mi tren. Fuera hacía demasiado frío, y en enero empezó a nevar. Las nevadas fueron intensas aquel año, aunque todo el mundo pensaba que nunca llegarían.
En la primavera de aquel mismo año la tía de mi madre, Mae, vino a vivir con nosotros. Era una mujer robusta, pero no gorda, de unos sesenta años, y venía de un estado donde tenían clubs nocturnos. Le pregunté a mamá por qué su pelo no era rubio y brillante como el de tía Mae, y cuando me respondió que, sencillamente, unas personas tienen suerte y otras no, sentí lástima de ella.
Después del tren, lo que más recuerdo de esa época es a mi tía Mae. Olía tanto a perfume que a veces no podías acercarte a ella sin que te picara la nariz y te costara mucho recobrar el aliento. Jamás había visto a nadie con un pelo y unos vestidos como los suyos, y a veces me sentaba y me entretenía mirándola.
Cuando cumplí los cuatro años, mamá dio una fiesta para algunas mujeres de los trabajadores de la fábrica, y tía Mae entró en la sala, en medio de la fiesta, con un vestido que le dejaba al descubierto casi todo el pecho, excepto los pezones, que yo ya sabía que nunca debían enseñarse. Poco después terminó la fiesta y, como estaba sentado en el porche, oí a las mujeres que hablaban entre ellas al salir de la casa y llamaban a tía Mae toda clase de cosas que nunca había oído hasta entonces y cuyo significado no supe de verdad hasta los diez años.
—No tenías derecho a vestirte de esa manera —le dijo mamá más tarde, cuando estaban sentadas en la cocina—. Me has herido a propósito, a mí y a todos los amigos de Frank. Si hubiera sabido que ibas a comportarte así, nunca te habría permitido vivir con nosotros.
Tía Mae pasó un dedo por el botón de la bata que mamá le había puesto.
-Pero Sarah, no sabía que iban a tomárselo así. Pero si me he puesto ese vestido ante el público desde Charleston hasta Nueva Orleans. Me olvidé de enseñarte los recortes, ¿verdad? ¡Las críticas, las críticas! Fueron soberbias, sobre todo acerca de ese vestido.
—Mira, querida —mamá vertió un poco de jerez especial en el vaso de tía Mae, para seguirle la corriente—, ese vestido puede haber tenido mucho éxito en el escenario, pero no sabes cómo es la vida en un pueblo pequeño como éste. Si Frank se entera de que haces cosas así, no permitirá que sigas con nosotros. Por favor, no vuelvas a hacerme eso.
El jerez silenció a tía Mae, pero yo sabía que no había prestado ninguna atención a las palabras de mi madre. Sin embargo, me sorprendió oír que tía Mae había estado «en el escenario». Yo había visto un escenario, el del Ayuntamiento, pero los únicos que lo usaban eran hombres que hacían discursos, y me pregunté que habría hecho tía Mae «en el escenario». No me la imaginaba dando discursos, así que un día le pregunté qué había hecho y ella sacó de su baúl un grueso libro de recortes, de tapas negras, y me lo enseñó.
En la primera página había una foto recortada de un periódico, en la que aparecía una joven delgada con el pelo negro y una pluma sujeta en él. Me pareció que era bizca, pero tía Mae me dijo que eso se debía a que en el periódico habían retocado mal la foto. Me leyó lo que ponía debajo de la imagen: «Mae Morgan, popular cantante del Rívoli.» Entonces dijo que era una foto suya, y le repliqué que no podía ser, porque no tenía el pelo negro y, además, se llamada Gebler, no Morgan. Pero ella me explicó que esas dos cosas habían sido cambiadas con «fines teatrales», así que pasamos la hoja. El resto del libro era igual, salvo que en cada fotografía tía Mae aparecía más gorda y, más o menos por la mitad, su pelo se volvía rubio. Hacia el final había menos fotos, y eran tan pequeñas que sólo podía distinguir a tía Mae por el pelo.
Aunque el libro no me interesó, gracias a él simpaticé más con tía Mae y, de algún modo, hizo que aquella mujer me pareciese más importante. Durante la cena me sentaba junto a ella y escuchaba cuanto decía. Un día papá empezó a preguntarme qué me contaba tía Mae cuando estábamos juntos, y a partir de entonces me lo preguntaba a diario. Le conté que tía Mae me hablaba del conde que le besaba la mano y quería casarse con ella y llevarla a vivir a Europa, de la ocasión en que un hombre bebió vino vertido en una de sus zapatillas, sobre lo cual le comenté a papá que el tipo debía de estar borracho, y papá sólo dijo aja, aja. Por la noche le oía discutir con mamá en su habitación.
Pero todavía vi mucho a tía Mae, hasta que empecé a ir a la escuela. Aunque los domingos no iba a la iglesia con nosotros, por la tarde me llevaba a pasear por la calle Mayor. Mirábamos todos los escaparates de las tiendas y, aunque ella era lo bastante vieja para ser mi abuela, los hombres se volvían a mirarla y le guiñaban el ojo. Un domingo vi hacer eso a nuestro carnicero, y yo sabía que tenía hijos, porque había visto a una niña jugando en su tienda. Nunca tuve ocasión de ver lo que hacía tía Mae, porque el boa de plumas que llevaba me impedía verle la cara, pero creo que devolvía los guiños a los hombres. Además, llevaba faldas que sólo le llegaban a las rodillas, y recuerdo haber oído a las mujeres hablar de eso.
Nos pasábamos la tarde arriba y abajo de la calle Mayor, hasta que oscurecía, pero nunca íbamos al parque o a las colinas, que era adonde a mí me interesaba de veras ir. Me ponía muy contento cuando cambiaban los artículos expuestos en los escaparates, porque me cansaba de ver las mismas cosas una semana tras otra. Tía Mae se paraba en la esquina por donde pasaba más gente, y veíamos tan a menudo el escaparate que había allí que casi llegó a apartar el tren de mi mente. Una vez le pregunté si nunca se cansaba de ver la misma imagen del hombre que anunciaba cuchillas de afeitar, pero ella me respondió que siguiera mirándola y quizá así aprendería la manera de afeitarme para cuando fuese mayor. Un día, después de que renovaran el escaparate de aquella tienda, entré en la habitación de tía Mae en busca de sus gafas, y allí estaba aquella foto del hombre en camiseta con la cuchilla de afeitar, clavada con chinchetas en su armario. Por una u otra razón, nunca le pregunté a tía Mae cómo o por qué estaba allí la foto.
Tía Mae era buena conmigo, eso sí. Me compraba chucherías, me enseñaba juegos y los sábados me llevaba al cine. Después de haber visto a Jean Harlow unas cuantas veces, empecé a observar que tía Mae hablaba con un tono nasal y llevaba el pelo estirado por detrás de las orejas y colgando sobre los hombros. Además, al andar sacaba el vientre.
A veces me cogía y me abrazaba con tanta fuerza, apretándome contra su pecho, que casi me ahogaba. Entonces me besaba con su bocaza y me llenaba de manchas de pintalabios. Cuando me sentaba en su regazo, me contaba cosas de sus tiempos en el escenario, sus amigos y los regalos que le hacían. Era mi única compañera de juegos, y nos llevábamos muy bien. Cuando salíamos a pasear, debíamos de hacer una pareja curiosa, ella con el trasero metido hacia dentro y la barriga fuera, como una Jean Harlow preñada, y yo siempre tan pequeño y de aspecto enfermizo. Nadie que no nos conociera habría pensado que nos unía algún tipo de parentesco.
A mamá le alegraba ver que éramos tan buenos amigos. Desde que tía Mae y yo jugábamos juntos, ella tenía más tiempo para trabajar. A tía Mae también le gustaba bromear, y me decía que cuando me hiciese mayor podría ser su novio. Yo lo tomaba en serio y ella reía y reía. Al final yo también me reía, porque nunca habían bromeado conmigo hasta entonces y era una novedad.
Por entonces el pueblo era un poco más tranquilo que ahora, porque después de la guerra se hizo un poco más grande. Y si era más tranquilo que ahora, uno puede imaginar lo tranquilo que debía de ser. Tía Mae era tan distinta de todos los demás que es natural que llamara la atención. Recuerdo que, cuando empezó a vivir con nosotros, todo el mundo le preguntaba a mamá qué clase de pariente era. Aunque la conocían muy bien, nunca la invitaban a ninguna parte, y las mujeres nunca se hicieron amigas de ella. Pero los hombres siempre eran amables, aunque se reían de ella a sus espaldas. Me sentía mal cuando hacían eso, porque no había un solo hombre en el pueblo que no le gustara a tía Mae.
Cuando papá no estaba furioso por su manera de vestir o de andar, también se reía de ella. Mamá le decía que no debía hacerlo, porque tía Mae daba realmente lástima, y a mí me sorprendía oír eso. Tía Mae no daba lástima, al menos a mí no me lo parecía. Le decía a mamá lo que pensaba y, al oírme, papá se reía aún más. Por eso me enfadé con papá y no volví a decirle de qué me hablaba tía Mae. El se enfadó también y entonces lamenté haber dicho nada. Pero seguía pensando que tía Mae no daba lástima.
Tía Mae me decía que cada vez estaba más pálido, y por eso empezamos a pasear todas las tardes. Personalmente, yo creía que estaba creciendo y que mis mejillas eran de un color rosa subido, pero como no tenía otra cosa que hacer, salía con ella. Habíamos visto hacía poco una película de Jean Harlow y Franchot Tone, y tía Mae me puso brillantina en el pelo, me anudó una corbata y dijo que me parecía un poco a él.
Al principio me gustaban nuestros paseos diarios, pero al cabo de algún tiempo todo el pueblo salía a vernos pasar y se reían de nosotros. Tía Mae dijo que hacían eso porque estaban celosos, pero de todos modos dejamos de pasear y sólo lo hacíamos el domingo.
Aunque no tenía la menor sospecha, lo cierto era que me estaba haciendo famoso en el pueblo sólo porque paseaba con tía Mae, y la gente empezó a decirle a papá que su hijo era muy célebre. Esa fue una de las razones por las que cesaron los paseos.
Tía Mae casi nunca hablaba con nadie, pero sabía todo lo que se chismorreaba en el pueblo e incluso podía decirle a mamá cosas que ella ignoraba.
Por esa época papá decidió que debía jugar con otros niños en vez de hacerlo con tía Mae. No pensé mucho en ello porque no sabía cómo eran los niños de mi edad. Sólo había visto chicos de mi edad en la calle, pero nunca tuve oportunidad de conocerlos, así que me enviaron a jugar con el hijo de uno de los amigos de papá en la fábrica. Cada día, cuando papá se iba a trabajar, me llevaba a casa de aquel hombre. La primera vez que vi al niño no supe qué decirle ni qué hacer. Tenía unos seis años, era algo más grande que yo y se llamaba Bruce. Lo primero que hizo cuando me vio fue quitarme la gorra y arrojarla al arroyo que pasaba junto a su casa. Entonces no supe qué hacer, y me eché a llorar. Papá se rió de mí y me dijo que peleara con él, pero yo no sabía cómo hacerlo. Aquel día lo pasé muy mal, y no deseaba más que volver a casa con tía Mae. Bruce sabía hacerlo todo: trepar, saltar, pelearse, tirar cosas. Yo le seguía y trataba de hacer lo mismo que él. A la hora de comer, su madre nos llamó, nos dio unos bocadillos y me dijo que si Bruce me hacía alguna trastada se la devolviera. Yo moví la cabeza y dije que sí, que lo haría. En cuanto la mujer se dio la vuelta, Bruce volcó mi vaso de leche, y su madre se volvió, creyó que yo lo había hecho y me dio una bofetada. Bruce se echó a reír, y su madre nos dijo que jugáramos fuera de la casa. Aquélla era la primera bofetada que recibía en mi vida, y me sentí fatal. Después de eso apenas pude hacer nada, así que Bruce fue en busca de algunos de sus amigos para jugar. Cuando se marchó, vomité el bocadillo y la leche en los matorrales, me senté y empecé a llorar.
-Has llorado -me dijo Bruce cuando volvió.
Los dos amigos que le acompañaban tenían unos siete años y me parecían mayores.
—No, no he llorado.
Me levanté del suelo y parpadeé para eliminar las lágrimas de mis ojos enrojecidos.
-¡Eres un marica! -gritó uno de los amigos de Bruce, cogiéndome por el cuello de la camisa.
Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué significaba esa palabra, pero por su modo de decirlo supe que no era nada bueno. Miré a Bruce, pensando que podría interponerse entre aquel chico y yo. Pero él se quedó donde estaba, mirándonos muy satisfecho.
Entonces recibí el primer tortazo. Fue en la cabeza, por encima del ojo, y me eché a llorar de nuevo, pero esta vez más fuerte. Todos me atacaron a la vez, sentí que caía hacia atrás y aterricé con los tres encima. Mi estómago hizo un desagradable ruido rechinante y empecé a notar que el vómito me subía a la garganta. Ahora los labios me sabían a sangre y sentía un miedo terrible que me hormigueaba por las piernas. El cosquilleo siguió avanzando hasta que me agarró allí donde más lo notaba. Entonces vomité, sobre mí, Bruce y los otros dos. Ellos gritaron y saltaron para apartarse de mí. Me quedé allí tendido, bajo el calor del sol, cubierto de polvo.
Por la noche, cuando papá fue a buscarme, estaba sentado en el porche de la casa de Bruce. Aún tenía encima el polvo, la sangre y el vómito, que ahora se habían coagulado. Se quedó un rato mirándome, y no le dije nada. Me cogió de la mano; teníamos que cruzar medio pueblo para llegar a casa. Durante todo el trayecto no nos dijimos una sola palabra.
Nunca olvidaré aquella noche. Mamá y tía Mae pusieron el grito en el cielo, me lavaron y desinfectaron, y me escucharon mientras les contaba lo que me había ocurrido y que la madre de Bruce no quiso dejarme entrar en la casa y me obligó a esperar en el porche toda la tarde hasta que llegó papá. Les dije que papá no me había hablado durante todo el camino hasta casa, y tía Mae le insultó, pero mamá se limitó a mirarle de un modo extraño, triste. El no dijo nada y se quedó sentado en la cocina, leyendo el periódico. Estoy seguro de que debió de leerlo más de diez veces.
Finalmente me fui a la cama, vendado y sintiéndome dolorido y magullado. Mamá durmió conmigo, pues la oí decirle a tía Mae que no podía dormir con papá, aquella noche no. Me preguntó si me sentía mejor, y era agradable tenerla cerca, me hacía olvidar las magulladuras y el malestar del estómago, que aún tenía revuelto.
Desde entonces no volví a ser tan cariñoso con papá, y él sentía lo mismo hacia mí. Aquello no me gustaba nada. A veces deseaba que pudiéramos ser amigos como antes, pero había algo extraño que ninguno de los dos podíamos cambiar. En cierto sentido, traté de culpar de ello a tía Mae. Al principio pensé que ella le había forzado a que no me hablara. Pero no pude echarle la culpa durante mucho tiempo. Nadie podía desconfiar de ella.
Por entonces tenía cinco años. Empezaba a tener la edad para ir a la escuela del condado, pero tía Mae dijo que debía esperar otro año y fortalecerme un poco. Aparte de los paseos en domingo, empezó a jugar conmigo al aire libre, y debo admitir que conocía muchos juegos difíciles. Cuando no se encontraba bien, nos sentábamos en el suelo y jugábamos con mis coches de juguete. Tía Mae se sentaba con las piernas cruzadas y hacía subir un cochecito a la pequeña colina de barro que yo había hecho. Ahora llevaba pantalones, porque había visto en alguna revista que Marlene Dietrich los usaba. Jean Harlow había muerto y, por respeto hacia la fallecida, tía Mae ya no andaba como ella. De todos modos, eso hacía que me sintiera mejor, sobre todo las tardes de los domingos. Cuando jugábamos con los coches, tía Mae siempre cogía el camión y hacía de camionera. Su manera de conducir me parecía imprudente, y una vez, por error, me golpeó una mano con el camión y me hizo sangre. De todas formas, como dudo que tuviera mucha sangre en mi cuerpo, el accidente no causó ningún estropicio.
-David —me decía tía Mae-, tienes que ser más brioso al volante. Vas demasiado lento. Mira, voy a enseñarte cómo has de hacerlo.
Y hacía que su camión fuese tan rápido que levantaba el polvo a nuestro alrededor. Al caer, el polvo cubría algunos de mis juguetes más pequeños, y siempre perdía uno o dos cada vez que jugábamos a coches. Cuando entrábamos en casa, al caer la tarde, siempre estábamos sucios y tía Mae tenía que lavarse la cabeza. Yo me sentaba en una silla, al lado de la bañera, y miraba cómo inclinaba la cabeza para aclarar el jabón de su pelo rubio. En una ocasión me dijo que le trajera un frasco de su armario, y, una vez lavado el pelo, se lo enjuagó con el líquido que contenía. Cogí el frasco y lo puse de nuevo en el estante, al lado de la foto del hombre con la cuchilla de afeitar, que se estaba volviendo muy amarilla en los bordes. La crema de afeitar e incluso la camiseta estaban muy desvaídas, y el hombre tenía huellas de pintalabios en la cara, unas marcas que no había visto antes y tan grandes que tenían que ser por fuerza de tía Mae.
Mi tamaño aumentaba, cosa que se debía a los juegos al aire libre con tía Mae. También ella estaba engordando y se puso a régimen, porque, según decía, tenía que mantener su «figura». No sabía qué quería decir con eso, porque, para empezar, ella nunca tuvo nada especial. Tenía el pelo más largo y prendía rosas en él, detrás de las orejas. Por delante lo llevaba alto y peinado sobre un gran postizo de algodón. Desde allí le caía por detrás de las orejas y las rosas y terminaba en la espalda, con muchos rizos. Llamaba tanto la atención que muchas chicas del pueblo empezaron a peinarse de aquel modo. Tía Mae estaba muy orgullosa de eso y se lo decía continuamente a mamá. También intentaba que mamá se peinara igual que ella, pero jamás lo consiguió.
Así pues, tenía la sensación de que las cosas habían ido de mal en peor. Los domingos, cuando salíamos, el pelo y los pantalones de tía Mae eran más llamativos de lo que habían sido sus andares a lo Jean Harlow. Me dijo que ahora que tenía un nuevo estilo, quizá podría hacer algunos «contactos». No comprendí qué quería decir, pero lo cierto es que le guiñaban los ojos más que antes y llevaba el boa de plumas más alto, para que no pudiera verle la cara.
Fue por aquella época cuando tía Mae se echó novio. Yo había visto al hombre en el pueblo, y creo que trabajaba en una tienda de ultramarinos. Debía de tener unos setenta años. Le vimos por primera vez durante uno de nuestros paseos. Estábamos mirando un escaparate, cuando tía Mae me susurró que alguien nos seguía. Continuamos andando y oí el ruido, como de pies arrastrados, detrás de nosotros. Me volví y vi al viejo que nos seguía. Tenía la vista clavada en el trasero de tía Mae, que por entonces era bastante fofo, porque ya no lo apretaba hacia dentro. Cuando el hombre vio que le había visto, desvió rápidamente la mirada y la concentró en los anuncios de un escaparate. Me hizo gracia saber que miraba aquella parte determinada de tía Mae. El domingo siguiente se detuvo a nuestro lado y empezó a hablarnos, y tía Mae se mostró como jamás la había visto hasta entonces, muy simpática y soltando risitas a cada cosa que le decía el viejo. Eso le conquistó, o así lo parecía, porque a la semana siguiente empezó a visitarla por la noche.
Al principio se sentaban en la sala de estar, donde conversaban y tomaban té. A papá pareció gustarle, porque conocía al viejo y dijo que era bueno para tía Mae. No le dije a papá lo que había mirado tan fijamente aquel día en la calle. Tampoco se lo dije a tía Mae. El viejo parecía gustarle, y estaba seguro de que si se lo decía no me creería. Yo no sabía qué quería aquel hombre, pero sabía que no estaba bien mirar a nadie en ese sitio.
Cuando el hombre llevaba cosa de un mes visitándola, empezaron a sentarse en el porche, y recuerdo que por la noche, cuando me iba a dormir, oía la risita de tía Mae allá abajo. A la mañana siguiente bajaba a desayunar tarde y, en general, de mal humor. Esto se prolongó durante todo aquel verano, y el viejo, que se llamaba George, venía a casa casi todas las noches. Olía fuertemente a colonia, y entre eso y el perfume que usaba tía Mae, me hacía cruces de cómo podían estar juntos sin asfixiarse mutuamente. No sabía qué hacían en el porche. Nunca pensé que pudieran hacer el amor como los jóvenes de las películas. Cuando cesaron las risitas nocturnas de tía Mae, la pareja empezó a estar muy silenciosa en el porche, y una madrugada, antes del amanecer, cuando mi madre me acompañaba al baño, pasamos por delante del cuarto de tía Mae y vi que aún no estaba allí. Nunca le pregunté a tía Mae por qué seguía en el porche a las tres de la madrugada, pero recuerdo que tuve deseos de hacerlo.
Por aquella época veía muy poco a tía Mae. Después del desayuno jugaba un rato conmigo, sin entusiasmo, y entonces volvía a su habitación y se preparaba para ver a George por la noche. Cuando estaba en el patio, mirando cómo mi madre tendía la ropa, notaba el olor del perfume que salía por la ventana, y también oía cantar a tía Mae, pero no conocía sus canciones, excepto una, porque la había oído al pasar por delante de la taberna del pueblo un día que fui con mi madre de compras. Nunca he sabido dónde aprendió tía Mae esa canción. Cuando se lo pregunté, me dijo que su niñera se la había cantado cuando era pequeña, pero yo sabía que las niñeras jamás cantan esa clase de canciones.
George me cayó mal desde la primera vez que le vi. Tenía el pelo largo y gris, y siempre grasiento. Su cara, que era muy delgada, estaba llena de marcas rojas. Se mantenía muy tieso para ser un hombre de unos setenta años. Su mirada era evasiva y nunca te miraba a los ojos. Estaba furioso con él, en primer lugar porque por su culpa casi nunca podía estar con tía Mae. Nunca me prestaba mucha atención, pero recuerdo que una noche yo estaba sentado en la sala de estar y él esperaba a tía Mae, y me dijo que parecía un chico muy tierno, al tiempo que me daba un pellizco tan fuerte en el brazo que lo tuve amoratado durante una semana. Le temía demasiado para gritar, pero le gritaba bastante en mis sueños, cuando le veía montado en mi tren, que pasaba por encima de mí mientras yo estaba atado a la vía.
Su relación con tía Mae continuó todo aquel verano y parte del otoño. Tía Mae nunca hablaba de matrimonio, y por eso me preguntaba por qué la cortejaba aquel hombre, puesto que, normalmente, todo eso conduce de un modo u otro al matrimonio. Sabía que mis padres ya no se lo tomaban con tanta tranquilidad como al principio. Por la noche, cuando tía Mae y George estaban en el porche o dando un paseo, me sentaba con ellos en la cocina y escuchaba lo que decían. Mamá le decía a papá que George no le gustaba, que no se proponía nada bueno y cosas así, y papá se limitaba a decirle que era tonta, pero me daba cuenta de que también él estaba preocupado.
Una noche tía Mae y George fueron a dar un paseo por las colinas y no regresaron hasta las seis de la mañana. Aquella noche no podía dormir, así que me senté al lado de la ventana y les vi entrar en el patio. No se hablaban, y George se marchó sin darle siquiera las buenas noches a tía Mae, o quizá los buenos días. Mamá y papá no se enteraron. Yo era el único que lo sabía, pero no dije nada. Vi a tía Mae cuando pasó por delante de mi cuarto, y tenía hojas en el pelo, en la parte trasera de la cabeza. Pensé que quizá se había caído.
Alrededor de un mes después de aquella noche dejamos de ver a George, y mamá me dijo que se había ido del pueblo. No pensé en los posibles motivos, y la verdad es que me alegré, porque ahora tía Mae y yo podríamos estar más tiempo juntos. Pero ella había cambiado. Ya no me llevaba nunca a pasear por la calle y sólo jugaba en el patio. Ni siquiera iba a la farmacia de la esquina, sino que me enviaba para que le comprara lo que necesitaba. Papá y mamá ya no solían invitar a sus amigos, o quizá éstos no querían venir a casa. Me acostumbré a quedarme en el patio, jugando con mis coches e imaginando cosas. Ahora la lenta era tía Mae. A veces se quedaba mirando los árboles largo rato, y tenía que darle un ligero codazo y decirle que le tocaba mover el camión. Entonces ella sonreía y me decía: «Oh, perdona, David», y empezaba a empujar el juguete. Pero o bien se equivocaba de camino o hacía algo mal, de modo que acababa jugando solo mientras ella se quedaba allí sentada, con la mirada perdida en el cielo. Un día recibió una carta de George, pero la rompió nada más sacarla del buzón y ver la caligrafía. Descubrí que era de él cuando crecí, aprendí a leer y encontré los pedazos del papel unidos con cinta adhesiva en el cajón de su tocador. No leí lo que decía, porque me habían enseñado que esas cosas no se hacen, pero no perdí la curiosidad por saberlo. Cuando estaba en octavo curso descubrí lo que había ocurrido. En realidad George no se había ido del pueblo, sino que el sheriff le había detenido, acusándole de atentado contra la moral, porque la madre de una niña había presentado una queja.
De modo que aquí estoy, sentado en este tren. Fuera sigue estando oscuro sin más luz que la de los anuncios de neón que aparecen a veces. El traqueteo sobre los raíles es cada vez más rápido, y puedo ver que ahora los árboles cruzan velozmente la luna. Los años que me quedaban antes de ir a la escuela pasaron con tanta rapidez como ahora pasan esos árboles ante la luna.