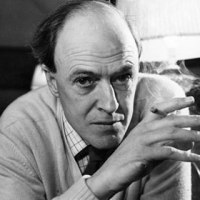Espera a la primavera, Bandini – John Fante
1
Avanzabadando puntapiés a la espesa capa de nieve. Hombre asqueado a la vista. Se llamaba Svevo Bandini y vivía en aquella misma calle, tres manzanas más abajo. Tenía frío y agujeros en los zapatos. Por la mañana había tapado los agujeros por dentro con el cartón de una caja de macarrones. Los macarrones no los había pagado. Se había acordado mientras metía en los zapatos los trozos de cartón.
Detestaba la nieve. Era albañil y la nieve congelaba la argamasa que ponía entre los ladrillos. Se dirigía a su casa, pero no sabía por qué. Cuando era pequeño y vivía en Italia, en los Abruzos, tampoco le gustaba la nieve. No había sol, no había trabajo. Ahora vivía en los Estados Unidos, en Colorado, en un lugar llamado Rocklin. Acababa de salir de los Billares Imperial. En Italia también había montañas, por supuesto, iguales que los montes blancos que se alzaban a unos kilómetros hacia occidente. Los montes eran gigantescas túnicas blancas que caían a plomo hacia la tierra. Veinte años antes, cuando tenía veinte años de edad, había pasado hambre durante toda una semana entre los pliegues de aquella túnica despiadada y blanca. Había estado construyendo una chimenea en un refugio de montaña. Era peligroso subir allí en invierno. Había dicho a la porra el peligro, porque sólo tenía veinte años entonces, y una novia en Rocklin, y necesitaba dinero. Pero el techo del refugio había cedido bajo la nieve aplastante.
No había momento en que aquella nieve hermosa no le torturase. No comprendía aún por qué no había emigrado a California. Pero permanecía en Colorado, entre las nieves profundas, porque ya era demasiado tarde. La nieve blanca y hermosa era como la mujer blanca y hermosa de Svevo Bandini, muy blanca, muy fértil, que yacía en la cama blanca de una casa situada calle arriba. Walnut Street número 456, Rocklin, Colorado.
El aire frío le humedeció los ojos. Eran castaños, eran dulces, eran ojos de mujer. Le había quitado los ojos a su madre al nacer, ya que después del nacimiento de Svevo Bandini, la madre no había sido ya la misma, achacosa siempre, siempre con expresión de enferma después del parto, hasta que murió, y a Svevo le tocó tener ojos castaños y dulces.
Setenta kilos pesaba Svevo Bandini y tenía un hijo llamado Arturo que disfrutaba acariciándole los hombros musculosos y palpándole las culebras que le corrían por dentro. Era hombre apuesto Svevo Bandini, todo músculo, y su mujer, que se llamaba María, en cuanto pensaba en los músculos de los riñones del marido, el cuerpo y el espíritu se le derretían cual nieve de primavera. Era muy blanca esta María y mirarla era verla a través de una finísima capa de aceite de diva.
Dio cane. Dio cane. Quiere decir que Dios es un perro y Svevo se lo decía a la nieve. ¿Por qué habría perdido diez dólares aquella noche en una partida de póquer en los Billares Imperial? Era muy pobre y tenía tres hijos, y no había pagado los macarrones, ni la casa en que estaban los tres hijos y los macarrones. Dios es un perro.
Svevo Bandini tenía una esposa que no decía nunca:
dame dinero para dar de comer a los niños, pero tenía una esposa de ojos grandes y negros que el amor encendía hasta el empalago, unos ojos muy suyos que le escrutaban furtivamente la boca, las orejas, el estómago y los bolsillos. La astucia de aquellos ojos era triste, pues siempre sabían cuándo le había ido bien en los Billares Imperial. ¡Vaya ojos para una esposa! Veían todo lo que él era y esperaba ser, pero su alma jamás.
Lo cual era extraño, porque María Bandini era una mujer para quien todos eran almas, tanto los vivos como los muertos. María sabía lo que era un alma. Un alma era algo inmortal que ella conocía. Un alma era algo inmortal sobre lo que no discutía. Un alma era algo inmortal. Bueno, fuera lo que fuese, el alma era inmortal.
Poseía un rosario blanco, tan blanco que si se cayera en la nieve no se encontraría nunca, y María rezaba por el alma de Svevo Bandini y de sus hijos. Y como le faltaba tiempo, esperaba que en algún lugar del mundo, alguien, una monja de algún silencioso convento, alguien, cualquiera, tuviese tiempo para rezar por el alma de María Bandini.
A Svevo le aguardaba un lecho blanco en que su mujer yacía acostada, cálida e impaciente, y él daba puntapiés a la nieve y pensaba en algo que alguna vez fabricaría. Sólo una idea tenía en la cabeza: un aparato quitanieves. Había construido una maqueta con cajas de puros. Se le había metido en la cabeza. De pronto se estremeció como hombre al que un pedazo de metal frío toca el costado y recordó las veces incontables que había yacido en el lecho cálido con María, y que la crucecita fría del rosario femenino le rozaba la carne en las noches invernales como una víbora riente y fría, y que él se retiraba con premura a un rincón del lecho más frío aún, y pensó entonces en el dormitorio, en la casa que no había pagado, en la esposa blanca e incansablemente deseosa de pasión, y ya no pudo resistirlo, y llevado de la furia se hundió en la nieve más abundante de la calzada para desfogarse en ella. Dio cane. Dio cane.
Tenía un hijo que se llamaba Arturo y Arturo tenía catorce años y un trineo. Al entrar en el patio de la casa que no había pagado, sus pies corrieron de pronto hacia la copa de los árboles, había caído de espaldas y el trineo de Arturo seguía en movimiento, deslizándose hacia un lilo de flores vencidas por el peso de la nieve. Dio cane! Ya le había dicho al chico, a aquel renacuajo cabrón, que no dejase el trineo en la entrada. Svevo Bandini sentía que el frío de la nieve le perforaba las manos como un enjambre de hormigas rabiosas. Se puso en pie, alzó los ojos al cielo, agitó el puño hacia Dios y a punto estuvo de morirse de un ataque de cólera. Arturo, Arturo. ¡Renacuajo cabrón! Sacó el trineo de debajo de las lilas y con maldad deliberada le arrancó las guías. Sólo cuando estuvo hecho el destrozo recordó que el trineo le había costado siete dólares con cincuenta. Se limpió la nieve de la ropa, notando un calor extraño en los tobillos, por donde la nieve se le había colado en los zapatos. Siete dólares con cincuenta centavos hechos trizas. Diavolo! Que el chico se comprara otro trineo. De todos modos prefería uno nuevo.
La casa no se había pagado. Era su enemiga aquella casa. Tenía voz y le hablaba siempre, igual que un loro, cotorreándole lo mismo sin parar. Cada vez que sus pies despertaban crujidos en el suelo del soportal, la casa le decía con insolencia: no eres mi dueño, Svevo Bandini, y nunca seré tuya. Cada vez que rozaba el pomo de la puerta principal era lo mismo. Durante quince años la casa le había importunado y exasperado con su cretina independencia. Había ocasiones en que la quería dinamitar y reducir a escombros. Cierta vez había sido muy fuerte la provocación, la provocación de aquella casa que, semejante a una mujer, le incitaba a poseerla. Pero al cabo de trece años había acabado por cansarse y renunciar y la arrogancia de la casa había aumentado. A Svevo Bandini ya no le importaba.
El banquero propietario de la casa era uno de sus peores enemigos. El recuerdo de la cara del banquero le aceleró el corazón con ansia abrasadora de violencia. Helmer, el banquero. La hez de la tierra. De vez en cuando había tenido que ir a verle para decirle que no tenía dinero suficiente para alimentar a la familia. Helmer, pelo gris pulcramente peinado con raya, manos blandas, ojos de banquero que parecían ostras cuando Svevo Bandini le decía que no tenía dinero para pagarle el plazo de la casa. Había tenido que hacerlo muchas veces y las manos blandas de Helmer le enervaban. No podía hablar con un hombre así. Detestaba a Helmer. Le habría gustado romperle el cuello a Helmer, arrancarle el corazón y pisoteárselo con los dos pies. Pensaba en Helmer y murmuraba: ya te cogeré, ¡ya te cogeré! No era su casa y no tenía más que rozar el pomo de la puerta para acordarse de que no era suya.
Se llamaba María y la tiniebla era luz ante sus ojos negros. Anduvo él de puntillas hasta el rincón y la silla que allí había, al lado de la ventana con la persiana verde echada. Al tomar asiento le crujieron ambas rodillas. Para María era como el tintineo de dos campanillas y se le ocurrió que era una locura que una esposa amara tanto a un marido. Hacia mucho frío en la habitación. Por entre los labios jadeantes le brotaban chorros cónicos de vaho. Gruñó mientras forcejeaba como un pugilista con los cordones de los zapatos. Siempre los dichosos cordones. Diavolo! ¿Se moriría de viejo sin haber aprendido a atarse los cordones de los zapatos como los demás hombres?
—¿Svevo?
—Sí.
—No los rompas, Svevo. Enciende la luz y yo te los desataré. No te enfades, no vayas a romperlos.
¡Dios del cielo! ¡ Santísima Virgen María! ¿Era aquello una mujer? ¿Enfadarse? ¿Por qué había de enfadarse? ¡La madre que…! ¡ Con qué ganas habría roto la ventana de un puñetazo! Arañó con las uñas el nudo de los cordones. ¡Cordones, cordones! ¿Por qué existirían los cordones de zapatos? Ay, ay, ay.
—Svevo.
—¿Qué?
—Ya lo hago yo. Enciende la luz.
Cuando el frío ha agarrotado los dedos, el nudo de un cordón es tan terco como el alambre espinoso. Arrimó brazo y hombro para desahogar la impaciencia. El cordón se rompió con chasquido seco y a punto estuvo Svevo Bandini de caerse de la silla. Suspiró, suspiró la esposa.
—Ay, Svevo, otra vez los has roto.
—Es igual —dijo él—. ¿O querías que me metiera en la cama con los zapatos puestos?
Dormía desnudo, despreciaba la ropa interior, aunque una vez al año, con las primeras nieves, en la silla del rincón le esperaban siempre los calzoncillos largos que le habían preparado. Cierta vez se había reído de aquella salvaguardia: fue el año en que casi había muerto de gripe y pulmonía; fue el invierno en que se había levantado de un lecho de moribundo, delirando a causa de la fiebre, asqueado de las pastillas y los jarabes, se había tambaleado hasta la despensa, se había metido hasta el galillo media docena de cabezas de ajos y había vuelto a la cama para sudar hasta la bilis. María creyó que lo habían curado sus oraciones y a partir de entonces el ajo fue la religión curativa de Bandini, pero María sostenía que el ajo procedía de Dios, argumento demasiado absurdo para que Svevo Bandini discutiera.
Era un hombre y no soportaba verse con calzoncillos largos. Ella era María y cada mancha de la ropa interior del marido, cada botón y cada hebra, cada olor y cada roce hacía que los pezones le doliesen con un júbilo que brotaba del centro de la tierra. Llevaban casados quince años, y él tenía lengua, sabía moverla, y con frecuencia hablaba de cuanto se le ocurría, pero muy pocas veces le había dicho te quiero. Ella era su mujer, y hablaba en contadísimas ocasiones, pero a él le aburría que sólo supiera decir te quiero.
Se acercó al lecho, metió las manos bajo las mantas y buscó a tientas el rosario errabundo. Acto seguido se introdujo entre las sábanas y se abrazó a ella con desesperación, enroscando los brazos alrededor de los de ella, atenazando las piernas de la mujer con las suyas. No era pasión, sólo el frío de una noche de invierno y ella era una mujercilla-estufa que desde el principio le había atraído por su calidez y su melancolía. Quince inviernos, noche tras noche, y un cuerpo cálido de mujer que acogía unos pies como témpanos, unas manos y unos brazos como témpanos; pensó él en aquella clase de amor y lanzó un suspiro.
Y hacía nada, los Billares Imperial se habían quedado con los diez dólares que le quedaban. Si aquella mujer tuviese por lo menos algún defecto que compensara un tanto sus debilidades… Fíjate en Teresa de Renzo. Se habría casado con Teresa de Renzo, pero era una mujer extravagante, hablaba demasiado, la boca le olía a perro muerto y, hembra fuerte y musculosa, fingía derretirse además entre sus brazos. ¡Casi nada! ¡Y era más alta que él! El caso es que con una esposa como Teresa habría perdido a gusto diez dólares en los Billares Imperial en una partida de póquer. Habría pensado en su aliento, en aquel pico que no paraba, y habría dado gracias a Dios por presentársele la ocasión de tirar un dinero que había ganado con el sudor de su frente. Pero con María no.
—Arturo ha roto la ventana de la cocina —dijo ésta.
—¿Que la ha roto? ¿Cómo?
—Tiró a Federico de cabeza contra ella.
—El muy hijo de puta.
—Fue sin intención. Sólo estaba jugando.
—¿Y qué hiciste tú? Nada, imagino.
—Le puse yodo a Federico. Se hizo un corte pequeño en la cabeza. Pero nada serio.
—¡Nada serio! ¿Leches es eso, nada serio? ¿Qué le hiciste a Arturo?
—Estaba furioso. Quería ir al cine.
—Y fue, como si lo viera.
—A los chicos les gusta.
—El muy requetecabronazo.
—¿Por qué hablas así de él, Svevo? Es tu hijo.
—Tú lo has echado a perder. Has echado a perder a todos.
—Es igual que tú. Tú también eras malo de pequeño.
—¿Que yo…? Yo no estampe nunca a mi hermano contra una ventana.
—Porque no tuviste hermanos. Pero a tu padre lo tiraste escaleras abajo y le rompiste un brazo.
—¿Qué culpa tenía yo de que mi padre…? Bah, dejémoslo.
Se le acercó serpeando y hundió la cara entre las trenzas de la mujer. Desde el nacimiento de August, el hijo mediano, el oído derecho de su mujer despedía cierto olor a cloroformo. Se le había pegado en el hospital y hacía ya diez años que lo tenía encima: ¿o eran imaginaciones suyas? Durante años se había peleado por ello con su mujer, pero ella negaba que el oído derecho le oliera a cloroformo. Hasta los chicos habían acercado la nariz para ver si era cierto, pero no habían olido nada. Sin embargo, el olor estaba allí, siempre allí, igual que aquella noche en la sala del hospital, cuando se había inclinado para besarla después de superar aquel mal trago, tan a las puertas de la muerte y sin embargo viva.
—¿Y qué pasa si tiré a mi padre escaleras abajo? ¿Qué tiene que ver con lo otro?
—¿Te echaste a perder por eso? ¿Eh? ¿Te echaste a perder?
—¿Cómo quieres que lo sepa?
—Pues no señor, no te echaste a perder —respondió María con firmeza.
Pero ¿qué sarta de bobadas estaba diciendo? ¡Pues claro que era un perdido! Teresa de Renzo le había dicho siempre que era un malvado, un egoísta y un perdido. A él le divertía. Y la chica aquella… como se llamaba… Carmela, Carmela Ricci, la amiga de Rocco Saccone, ella pensaba que era un demonio, y era una chica lista, había estudiado, en la Universidad de Colorado, y tenía título, y le había dicho que era un barrabás irresistible, cruel, peligroso, una amenaza para las jóvenes. Pero María.., bueno, María pensaba que él era un ángel, más bueno que el pan. Bah. ¿Qué sabía ella? No tenía educación ni estudios, ni siquiera había terminado el bachillerato.
Ni siquiera el bachillerato. Se llamaba María Bandini, pero antes de casarse con él se llamaba María Toscana y no terminó el bachillerato. En su familia eran dos hermanas y un hermano y ella era la menor. Tony y Teresa, los dos habían terminado el bachillerato. ¿Pero María? La maldición de la familia había caído sobre ella, la más tonta de los Toscana, la chica que quería vivir como le gustase y que no había terminado el bachillerato. Toscana ignorante. Sólo ella carecía de certificado de estudios secundarios; casi lo había conseguido después de tres años y medio; pero no le habían dado ningún título. Tony y Teresa lo tenían, y Carmela Ricci, la amiga de Rocco, que hasta había estudiado en la Universidad de Colorado. Dios estaba en contra de él. ¿Por qué de todas había ido a enamorarse de la mujer que tenía al lado, de aquella mujer que ni siquiera tenía un título de bachiller?
—Pronto será Navidad, Svevo —dijo ella—. Reza una oración. Pide a Dios que sean unas buenas Navidades.
Se llamaba María y siempre le contaba cosas que él sabía ya. ¿Es que hacía falta que le dijeran que la Navidad estaba al caer? Y nada menos que el cinco de diciembre por la noche. ¿Es que hay necesidad de que cuando un hombre se va a dormir con su mujer el jueves por la noche le diga ella que el día siguiente será viernes? Y aquel Arturo… ¿por qué le habría tocado en suerte un hijo que jugaba con trineos? Ah, povera America! Y tenía que rezar porque fuesen unas buenas Navidades. Bah.
—¿No tienes frío, Svevo?
Ya empezaba, siempre queriendo saber si tenía frío o no tenía frío. Levantaba poco más de metro y medio del suelo y él no sabía nunca si estaba dormida o despierta, así era de callada. Un fantasma, eso es lo que era, siempre contenta en su breve mitad de la cama, rezando el rosario y rogando por una feliz Navidad. ¿No era lógico que no hubiese pagado el plazo de la casa, de aquel manicomio habitado por una esposa que tenía metida la religión hasta el tuétano? Lo que un hombre necesitaba era una mujer que le pinchase, que le estimulara, que le hiciera trabajar de firme. ¿Pero María? Ah, povera America!
La mujer se levantó por su lado del lecho, sus pies, sin equivocarse en medio de la oscuridad, encontraron las zapatillas que estaban en la alfombra, y él supo que iba a ir al lavabo primero, y a ver cómo estaban los chicos después, inspección última antes de volver a la cama para no volver a levantarse durante el resto de la noche. Una esposa que siempre salía de la cama para echar un vistazo a sus tres hijos. ¡Qué asco de vida! Io sono fregato!
¿Cómo iba a dormir un hombre en aquella casa, siempre hecha un infierno y con su mujer levantándose siempre de la cama sin decir ni pío? ¡A tomar por saco los Billares Imperial! Un full de reinas-doses y había perdido. Madonna! ¡Y encima tenía que rezar por una Navidad alegre! ¡Una suerte de perros y encima ponte a hablar con Dios! Jesu Christi, si era verdad que Dios existía, que hablase de una maldita vez.
Volvió a su lado tan silenciosa como se había ido.
—Federico se ha resfriado.
También él estaba resfriado; en el alma. Su hijo Federico soltaba unas lagrimitas y María le frotaba el pecho con mentol y se pasaba media noche hablándole de ello, pero Svevo Bandini tenía que padecer solo, y no con dolores corporales, sino peor, con dolor en el alma. ¿Había un dolor más grande que el que se sentía en el alma? ¿Le ayudaba María? ¿Le preguntaba alguna vez si se resentía de los momentos difíciles? ¿Le había dicho alguna vez Svevo, cariño, cómo tienes el alma estos días? ¿Estás satisfecho, Svevo? ¿Encontrarás trabajo este invierno, Svevo? Dio Maledetto! ¡Y quería una Navidad feliz! ¿Cómo se va a pasar una Navidad feliz cuando teniendo mujer y tres hijos se sigue estando solo? Agujeros en los zapatos, mala suerte con las cartas, sin empleo, el cuello roto por culpa de un trineo de mierda… y encima una Navidad feliz. ¿Es que era millonario? Lo habría sido si se hubiera casado con la mujer que le convenía. Bueno, para el carro: basta ya de decir estupideces.
Se llamaba María y él advirtió que el calor del lecho disminuía a sus espaldas, y tuvo que sonreírse porque sabía que ella se le aproximaba, y los labios se le entreabrieron para acogerlos: tres dedos de una mano pequeña que le acariciaban los labios, que lo transportaban a un país cálido en el interior del sol, y sintió en la nariz el aliento ligero de unos labios fruncidos por la zalamería.
—Cara sposa —dijo—. Mi mujercita.
Se le habían humedecido los labios a María, que los frotó contra los ojos del marido. Éste rió con suavidad.
—Voy a matarte —le murmuró.
Ella se echó a reír, pero se envaró de pronto en actitud de quien escucha, de quien escucha a ver si se han despertado los niños en la habitación contigua.
—Che sara, sara —dijo—. Sea lo que Dios quiera.
Se llamaba María y era muy sufrida, le esperaba, le acariciaba la musculatura de los riñones, muy sufrida, le besaba en todas partes, y a él le devoraba entonces la llamarada que le gustaba tanto y ella se echaba de espaldas.
—Ay, Svevo. ¡Es maravilloso!
La amó con violencia delicada, muy orgulloso de sí, sin dejar de repetirse: no es tan idiota la María, sabe lo que es bueno. La burbuja gigantesca que perseguían camino del sol reventó entre ambos y el hombre gruñó con alivio jubiloso, gruñó como hombre contento de haber podido olvidar muchísimas cosas durante unos instantes, y María, silenciosa en su breve mitad de la cama, se quedó escuchando los latidos de su propio corazón y se preguntó cuánto habría perdido Svevo en los Billares Imperial. Mucho, sin duda; acaso diez dólares, porque María no tendría título de bachiller, pero adivinaba la desdicha de un hombre por el alcance de su pasión.
—Svevo —le murmuró.
Pero él dormía ya como un tronco.
Bandini, enemigo de la nieve. Se levantó a las cinco de aquella misma madrugada, saltó de la cama igual que un cohete, haciéndole muecas al frío, burlándose de él: bah, Colorado, en el quinto pino de la creación, siempre con un frío que pela, mal sitio para un albañil italiano; vaya vida que le había tocado vivir. Anduvo con los pies de canto hacia la silla, cogió los pantalones e introdujo las extremidades en las perneras, pensando que perdía doce dólares al día, el jornal base acordado por el sindicato, ocho horas de trabajo duro, ¡y todo por culpa de aquello! Tiró del cordón de la persiana; ésta subió de golpe crepitando como una ametralladora, y la mañana blanca y pura entró a raudales en el dormitorio, envolviéndole de luz. Gruñó a la mañana. Sporca chone, le dijo: so guarra. Sporcaccione ubriaca: guarra borracha.
María dormía con el acecho amodorrado de una gata y la persiana la despertó con viveza, los ojos desentumecidos por el pánico.
—Svevo. Es demasiado temprano.
—Sigue durmiendo. Nadie te dice nada. Sigue durmiendo.
—¿Qué hora es?
—Hora de que los hombres se levanten. Hora de que las mujeres sigan durmiendo. Así que a callar.
No se había acostumbrado nunca a levantarse a hora tan temprana. Las siete era su hora de levantarse, salvo cuando estaba en el hospital, y una vez se había quedado en cama hasta las nueve y le había entrado dolor de cabeza, pero aquel hombre con quien se había casado salía de la cama a las cinco en invierno y a las seis en verano. Conocía sus angustias en el presidio blanco del invierno; sabía que cuando se levantase dos horas después él habría limpiado ya la nieve de todos los senderos del patio y de sus alrededores en un radio de media manzana, bajo las cuerdas de tender la ropa, hasta el extremo del callejón, amontonándola, removiéndola, perforándola con inquina con la pala.
Así fue. Cuando se levantó e introdujo los pies en las zapatillas, los dedos reventados como flores secas, miró por la ventana de la cocina y vio que estaba allí, metido en el callejón, del otro lado de la valla. Un gigante, un gigante encogido y oculto tras la valla de un metro con ochenta, la pala vista y no vista, subiendo y bajando, devolviendo al cielo sus borlas de nieve.
Pero no había encendido la estufa de la cocina. Desde luego que no, jamás encendía la estufa de la cocina. ¿Qué era él para tener que encender el fuego, una mujer? Aunque a veces sí. En cierta ocasión se los había llevado a las montañas para regalarse con una fritada de carne y solamente él había contado con la autoridad suficiente para encender el fuego. ¡Pero en una cocina! ¿Qué era él, una mujer?
Hacía mucho frío aquella mañana, mucho frío. A María le castañeteaban los dientes, las mandíbulas se le desbocaban. El linóleo gris oscuro habría podido pasar por una capa de hielo, la misma estufa era una barra de hielo. ¡Valiente estufa!, déspota, incivilizada y con malas pulgas. Siempre la piropeaba, la mimaba, la tranquilizaba, estufa semejante a un oso negro que sufriese brotes de rebeldía, que la desafiara para ver si era capaz de encenderla; estufa quisquillosa que, cuando se calentaba y emitía un calorcillo suave, perdía los estribos de repente, se ponía al rojo blanco y amenazaba con destruir la casa entera. Sólo María sabía tratar aquel cacho negro de hierro mohíno y lo hacía alimentándola con una astilla tras otra, acariciando las llamas tímidas, poniendo un tronco a continuación, luego otro, y otro, hasta que ronroneaba gracias a sus atenciones, el hierro se caldeaba, el vientre se le hinchaba, el calor la hacía vibrar, hasta que gruñía y gemía de placer, igual que un idiota. Ella era María y la estufa sólo la quería a ella. Si Arturo o August le introducían un pedazo de carbón por la boca ávida, se ponía furiosa ella sola, ennegrecía y agrietaba la pintura de las paredes, adquiría un color amarillo que daba miedo, un fragmento de infierno que protestaba y exigía la presencia de María, que llegaba con el ceño fruncido, resuelta, con un trapo en la mano con el que la toqueteaba aquí y allá, le ajustaba las válvulas con experiencia y le revolvía las entrañas hasta que recuperaba la estúpida normalidad. María, de manos no mayores que rosas marchitas, pero aquel demonio negro era su esclavo y ella le profesaba un cariño sincero. La mantenía viva, chisporroteando con perversidad, con la niquelada chapa de la marca sonriéndole con malicia, igual que una boca demasiado orgullosa de su hermosa dentadura.
Cuando al cabo brotaron las llamas y la estufa le dio los buenos días con un gruñido, María le puso encima el agua para el café y volvió a la ventana. Svevo estaba aún en el patio trasero, inclinado sobre la pala, jadeando. Las gallinas habían salido del cobertizo y puéstose a cloquear nada más verle, nada más ver a aquel hombre capaz de levantar del suelo el blanco cielo desplomado y arrojarlo por encima de la valla. Pero desde la ventana advirtió que las gallinas no se atrevían a acercársele. Ella sabía por qué. Eran sus gallinas; comían de su mano, pero a él lo detestaban; lo recordaban porque algún que otro sábado por la noche se presentaba entre ellas con ánimo de matar. Las cosas como eran; le estaban agradecidas porque había quitado la nieve y ellas podrían escarbar la tierra, apreciaban el detalle, pero jamás confiarían en él como en la mujer que se les acercaba con las manos pequeñas llenas de maíz. Y también con espaguetis, en una fuente; la besaban con el pico cada vez que les llevaba espaguetis; pero ojo con el hombre.
Se llamaban Arturo, August y Federico. Se habían despertado ya, castaños los ojos de los tres y bien remojados en el río negro del sueño. Yacían en una misma cama, Arturo con doce años, August con diez y Federico con ocho. Críos italianos, entreteniéndose con picardías, los tres en la misma cama, emitiendo una risa obscena, precipitada, característica. Arturo sabía muchísimo. En aquellos instantes les contaba lo que sabía, y las palabras le salían de la boca envueltas en un vaho caliente y blanco en el frío de la estancia. Sabía muchísimo. Había visto muchísimo. Sabía muchísimo. No sabéis lo que he visto. Estaba sentada en los escalones del soportal. Estaba casi encima de ella. Se lo vi todo.
Federico, de ocho años.
—¿Qué le viste, Arturo?
—Cierra el pico, enano. No hablamos contigo.
—No contaré nada.
—Venga, cierra el pico. Eres demasiado pequeño.
—Entonces lo contaré.
Unieron sus fuerzas y lo echaron de la cama. Cayó al suelo entre gimoteos. El aire frío le despertó una rabia repentina y le perforó con diez mil agujas. Chilló, quiso meterse otra vez bajo las mantas, pero eran más fuertes que él, rodeó la cama corriendo y entró en el cuarto de la madre. Ésta se ponía las medias de algodón. El pequeño chillaba con aflicción.
—¡Me han echado a patadas! ¡Arturo! ¡Y August!
—¡Chivato! —gritaron en la habitación contigua.
A ella el Federico le parecía hermosísimo; su piel le parecía hermosísima. Lo cogió en brazos y le frotó la espalda, le pellizcó aquella preciosidad de culito, muy fuerte, para hacerle entrar en calor y él pensó en el olor de su madre, se preguntó qué sería, se dijo que sentaba muy bien por la mañana.
—Acuéstate en la cama de mamá —le dijo ella.
El pequeño se metió en el lecho con presteza y la madre lo envolvió en las mantas, lo zarandeó con alegría, y él contentísimo de estar en el lado materno de la cama, con la cabeza en el hueco que había dejado el pelo de mamá, porque la almohada de papá no le gustaba; olía agrio y fuerte, pero la de mamá estaba perfumada y lo envolvía en una ola de calidez.
—Sé otra cosa —dijo Arturo—. Pero no pienso contártela.
August tenía diez años; no sabía mucho. Por supuesto que sabía más que el mierda de Federico, pero ni la mitad que el hermano que tenía junto a sí, Arturo, que sabía muchísimo de mujeres y esas cosas.
—¿Qué me das si te lo cuento? —le preguntó Arturo.
—Te daré una chapa.
—¡Una chapa! ¡Vaya mierda! ¿Y para qué quiero yo una chapa en invierno?
—Te la daré en verano.
—Ni hablar. ¿ Qué me das ahora?
—Todo lo que tengo.
—Eso está mejor. ¿Qué tienes?
—Nada.
—Muy bien. Entonces no te contaré nada.
—No tienes nada que contar.
—¡Un huevo que no!
—Cuéntamelo gratis.
—De eso nada, monada.
—Mientes, por eso no me lo cuentas. Eres un mentiroso.
—¿Mentiroso yo?
—Serás un mentiroso si no me lo cuentas. ¡Mentiroso!
Se llamaba Arturo y tenía catorce años. Era su padre en miniatura, pero sin bigote. El labio superior se le fruncía con idéntica crueldad bondadosa. Las pecas le inundaban la cara como hormigas en un pastel. Era el mayor, se creía un machote y no iba a consentir que el baboso de su hermano le llamara embustero sin recibir su merecido. Cinco segundos más tarde, August se retorcía de dolor. Arturo estaba bajo las mantas a los pies de su hermano.
—¿Te hago una llave en el dedo gordo?
—¡Ay, ay! ¡Suéltame!
—¿Quién es el mentiroso?
—¡Nadie!
La madre se llamaba María, pero ellos la llamaban mamá; hela ahora junto a ellos, asustada aún de las responsabilidades maternas, aún insegura al respecto. Fíjate en August; era sencillo ser su madre. Tenía el pelo rubio y cien veces al día, sin saber cómo ni por qué, pensaba en ello, en que su hijo mediano era rubio. Lo besaba en los momentos más inesperados, se inclinaba y le olía el pelo rubio, le pegaba los labios a las mejillas y los ojos. Era un buen chico, de verdad que lo era. Claro que había sufrido mucho por su culpa. Riñones flojos, había dicho el doctor Hewson, pero ya había pasado aquello y el colchón ya no amanecía húmedo. August podía crecer ya y ser un hombre de bien que nunca se mojaba en la cama. Cien noches había pasado de rodillas junto a él mientras el pequeño dormía, las cuentas del rosario tintineando en la oscuridad mientras suplicaba al Señor: ten piedad, Dios bendito, y no permitas que mi hijo vuelva a mojar la cama. Cien, doscientas noches. El médico había dicho que riñones flojos; ella había dicho que la voluntad de Dios; y Svevo Bandini había dicho qué jodida falta de disciplina y fue partidario de que August durmiese en el patio trasero, con pelo rubio o sin pelo rubio. Se había sugerido toda suerte de remedios. El médico no paraba de recetarle medicamentos. Svevo era partidario del jarabe de palo, pero ella se las había apañado siempre para burlar sus intenciones; y la madre de la madre, Donna Toscana, había insinuado que el pequeño se bebiera la propia orina. Pero ella se llamaba María, lo mismo que la madre del Salvador, y había hablado con esta otra María tras recorrer kilómetros y kilómetros de rosario. Bueno, se había acabado, ¿no? Cuando le deslizó la mano debajo a primera hora de la mañana, ¿no estaba seco y caliente? ¿Y por qué? María sabía el porqué. Nadie más podía explicarlo. Bandini había dicho ya era hora, joder; el médico había dicho que lo habían curado las pastillas y Donna Toscana dijo que se habría acabado hacía mucho de haber seguido sus instrucciones. El mismo August estaba sorprendido y complacido cuando al despertar por la mañana se notaba seco y limpio. Recordaba las noches en que despertaba y veía a su madre de rodillas junto a él, la cara pegada a la suya, las cuentas tintineando, el aliento materno en su nariz y el murmullo de frases cortas, Dios te salve María, Dios te salve María, que le resbalaban por la nariz y los ojos, hasta que, preso entre las dos mujeres, experimentó una melancolía irreal, un desamparo que le conmovió y le hizo tomar la resolución de contentar a ambas. Y ya no volvió a mearse en la cama.
Era fácil ser la madre de August. Le acariciaba el pelo rubio siempre que quería porque el muchacho había heredado el elemento milagroso y misterioso de ella. Había hecho mucho por él la María. Lo había hecho crecer y desarrollarse. Había hecho que se sintiera todo un mozo y que Arturo dejara de burlarse y de ofenderle a causa de sus riñones flojos. Cuando se le acercaba ella al lecho todas las noches con paso susurrante, nada más sentir él que los dedos cariñosos le acariciaban el pelo, volvía a recordar que gracias a ella y a otra María había dejado de ser un mariquita y se había convertido en un hombre. Era comprensible que ella oliese tan bien. Y María no olvidaba jamás aquel pelo rubio prodigioso. De dónde le venía sólo lo sabía Dios, y estaba muy orgullosa de él.
Desayuno para tres muchachos y un hombre. Se llamaba Arturo, pero no le gustaba y quería llamarse John. Se apellidaba Bandini, pero quería que fuese Jones. Su padre y su madre eran italianos, pero él quería ser norteamericano. Su padre era albañil, pero él quería ser pitcher de los Cubs de Chicago. Vivían en Rocklin, un pueblo de Colorado de diez mil habitantes, pero él quería vivir en Denver, que se encontraba a cincuenta kilómetros. Las pecas le cubrían el rostro, pero él lo quería limpio y despejado. Iba a una escuela católica, pero él quería ir a una escuela nacional. Tenía una novia que se llamaba Rosa, pero ella le tenía inquina. Era monaguillo, pero también un demonio que detestaba a los monaguillos. Quería ser un buen chico, pero temía ser un buen chico porque temía que los amigos le llamasen buen chico. Se llamaba Arturo y quería a su padre, pero vivía con el temor de que llegase el día en que pudiese darle una paliza a su padre. Veneraba a su padre, pero su madre le parecía una cobardica y una imbécil.
¿Por qué no era su madre como otras madres? Pero así era y todos los días lo comprobaba. La madre de Jack Hawley le excitaba: le daba rosquillas con tal gracia que el corazón se le ponía tierno. La madre de Jim Toland tenía unas piernas dignas de admirarse. La madre de Carl Molla nunca llevaba nada debajo del vestido de guinga; cuando barría el suelo de la cocina de su casa, él se quedaba en el soportal trasero para contemplar extasiado los movimientos de la señora Molla, devorando con los ojos las oscilaciones de sus caderas. Tenía doce años entonces y el descubrimiento de que su madre no le excitaba hizo que la despreciase en secreto. Siempre vigilaba a su madre por el rabillo del ojo. Amaba a su madre, pero la odiaba.
¿Por qué su madre se dejaba tiranizar por Bandini? ¿Por qué le tenía miedo? Cuando estaban en la cama y él permanecía despierto, sudando de furia, ¿por qué dejaba su madre que Bandini le hiciera aquello? Cuando salía ella del lavabo y entraba en el cuarto de los chicos, ¿por qué sonreía en la oscuridad? No le podía ver la sonrisa, pero se la adivinaba en la cara, alegría de la noche cuya ternura realzaban la oscuridad y las luminarias ocultas que le aureolaban el rostro. En aquellos momentos odiaba a los dos, pero el odio que sentía por ella era mayor. Le habría gustado escupirle y mucho después de que la madre hubiese vuelto a la cama, el odio seguía escrito en sus facciones y los músculos de las mejillas le dolían por su causa.
El desayuno estaba listo. Oyó a su padre que pedía el café, ¿Por qué su padre vociferaba continuamente? ¿No sabía hablar en voz baja? Por culpa de aquellos gritos, todos los vecinos sabían lo que ocurría en la casa. Los Morey vivían al lado mismo: pues no se les oía ni estornudar, nunca nunca; gente silenciosa y tranquila los norteamericanos. Pero a su padre no le bastaba con ser italiano, tenía que ser un italiano escandaloso.
—Arturo —exclamó la madre—. A desayunar.
¡Como si no supiera que el desayuno estaba listo! ¡Como si todo Colorado no se hubiese enterado ya de que los Bandini estaban desayunando!
Detestaba el agua y el jabón y no alcanzaba a comprender por qué había que lavarse la cara todas las mañanas. Odiaba el cuarto de baño porque no había bañera. Odiaba los cepillos de dientes. Odiaba el dentífrico que compraba su madre. Odiaba el peine de la familia, engorrinado siempre con la argamasa del pelo de su padre, y aborrecía su propio pelo porque siempre se le despeinaba. Pero sobre todo detestaba su cara manchada de pecas y que parecía una alfombra sobre la que hubiesen desparramado diez mil peniques cobrizos. Lo único que le gustaba del cuarto de baño era el madero suelto del rincón. Debajo escondía ejemplares de Scarlet Crime y Terror Tales.
—¡Arturo! ¡Que se te enfrían los huevos!
Huevos. Dios del universo, cuánto aborrecía los huevos.
Se habían enfriado, bueno, ¿y qué? No eran más fríos que los ojos de su padre, que le observó con atención cuando se sentó a la mesa. Se acordó entonces, una mirada le bastó para saber que su madre se había chivado. ¡Cielos, oh, cielos! ¡Que su propia madre le hubiera delatado! Bandini señaló con la cabeza la ventana de ocho vidrios que había en la otra punta de la estancia, faltaba un cristal y el hueco se había tapado con un trapo de cocina.
—Así que rompiste el cristal con la cabeza de tu hermano, ¿eh?
Fue excesivo para Federico. Volvió a verlo todo otra vez: Arturo cabreado, Arturo que lo empujaba contra la ventana, el ruido del vidrio al romperse. De pronto se echó a llorar. No había llorado por la noche, pero se había acordado ahora: la sangre que le manaba del pelo, su madre que le lavaba la herida y le decía que fuera valiente. Había sido espantoso. ¿Por qué no había llorado por la noche? No se acordaba, pero lloraba ahora y se frotaba los ojos con los nudillos para secarse las lágrimas.
—¡A ver si te callas! —le dijo Bandini.
—Si te tirasen de cabeza contra una ventana —dijo Federico entre sollozos—, verías como también llorabas tú.
Arturo no lo podía ni ver. ¿Por qué tenía que tener un hermano pequeño? ¿ Por qué había tenido que ponerse ante la ventana? ¡ Vaya gentuza aquellos Macarroni! Fíjate en el padre, anda. Mira cómo espachurra los huevos con el tenedor para que los demás sepan que está cabreado. ¡Mira cómo le chorrea la yema por la barbilla! Y por el bigote. Claro, como era un Espaguetini Macarroni se tenía que dejar bigote, pero ¿hacía falta que se metiese los huevos por las orejas? ¿Es que no sabía dónde tenía la boca? ¡Dios bendito, los italianos!
Pero Federico se había callado ya. El martirio de la noche anterior ya no le interesaba; había descubierto una miga de pan en su vaso de leche que le recordaba a un barco que surcase el océano; ruuuuuum, hacía el motor del barco, ruuuuuuum. Si el mar fuese de leche de verdad… ¿se podría coger helado en el Polo Norte? Ruuuuuum, ruuuuuuum. De pronto se puso a pensar otra vez en la noche anterior. Los ojos se le inundaron de lágrimas y comenzó a sollozar. ¡Pero la miga de pan se hundía! Ruuuuuum, ruuuuuum. ¡No te hundas, barquito, no te hundas! Bandini le miraba con fijeza.
—¡Por los clavos de Cristo! —exclamó——. ¿Quieres beberte la leche y dejar de hacer el indio?
Mencionar el nombre de Cristo tan a la ligera fue para María como un bofetón en la boca. Al casarse con Bandini no se le había ocurrido que fuese dado a las blasfemias. Nunca se había acostumbrado del todo. Aunque Bandini blasfemaba por cualquier cosa. Lo primero que había aprendido a decir en inglés había sido me cago en la hostia. Y estaba muy orgulloso de sus blasfemias. Cuando se enfadaba, se desahogaba siempre en dos idiomas.
—Bueno —dijo—, ¿por qué tiraste a tu hermano de cabeza contra la ventana?
—¿Y yo qué sé? —dijo Arturo—. Lo hice y ya está.
Los ojos de Bandini adquirieron un fulgor mortífero.
—Ah, ¿sí? ¿Y si yo te arranco la calamorra de un guantazo?
—Svevo —dijo María—. Svevo. Por favor.
—¿Qué te pasa a ti?
—Fue sin querer, Svevo —dijo la madre con una sonrisa—. Fue un accidente. Cosa de muchachos.
Soltó la servilleta de un golpe. Los dientes le rechinaron y se cogió el pelo con las dos manos. Y se puso a oscilar en la silla, adelante y atrás, adelante y atrás.
—¡Cosa de muchachos! —exclamó en son de burla—. El jodío cabrón estampa a su hermano contra la ventana ¡y es cosa de muchachos! ¿Y quién va a pagar el cristal? ¿Quién pagará la factura del médico cuando lo tire por un precipicio? ¿ Quién pagará al abogado cuando lo metan en la cárcel por matar a su hermano? ¡Tenemos un asesino en la familia! Oh Deo uta me! ¡Ayúdame, Señor!
María cabeceó sonriendo. Arturo curvó los labios y esbozó una sonrisa criminal: así que su padre estaba también en contra suya, incluso le acusaba ya de un asesinato. La cabeza de August se bamboleaba con tristeza, aunque estaba contento porque de mayor no sería un asesino como su hermano Arturo; si por él fuera, sería cura; a lo mejor tenía que administrar los últimos sacramentos a Arturo antes de que lo sentaran en la silla eléctrica. En cuanto a Federico, ya se veía muerto a manos de su colérico hermano, ya se veía en el entierro, echado en la caja; todos sus amigos de Santa Catalina estaban presentes, de rodillas y llorando; ¡era un espectáculo espantoso! Los ojos se le volvieron a humedecer y sollozó con amargura, preguntándose si se tomaría otro vaso de leche.
—Para Navidad, yo quiero una lancha motora —dijo. Bandini se le quedó mirando, estupefacto.
—Ni más ni menos que lo que esta familia necesita
—dijo. Hizo revolotear la lengua con sarcasmo—. ¿Tú quieres una motora de verdad, Federico? ¿Una que haga pat pat pat pat pat?
—~¡ Sí, sí, quiero una así! —exclamó Federico riéndose—. ¡Una que haga pátiti pátiti pat pat! —Ya estaba en ella, ya la conducía por la mesa de la cocina y por el Lago Azul, allá en lo alto de las montañas. La sonrisa despectiva de Bandini le obligó a parar el motor y echar el ancla. Se quedó callado e inmóvil. La sonrisa despectiva de Bandini le atravesaba de parte a parte. Federico quiso echarse a llorar otra vez, pero no se atrevió. Bajó los ojos hasta el vaso de leche vacío, vio un par de gotas en el fondo y las apuró con gran derroche de paciencia mientras dirigía a su padre una mirada furtiva por encima del vaso. He allí a Svevo Bandini: sonriéndole con desprecio. Federico notó que se le ponía la carne de gallina.
—Va, venga —murmuró acongojado—. Si no he hecho nada.
El silencio quedó roto. Todos se calmaron, hasta Bandini, que había prolongado la escena demasiado. Habló con serenidad.
—Nada de lanchas motoras, ¿ entendido? Nada de lanchas motoras.
¿Aquello era todo? Federico suspiró de alegría. Todo el rato había estado convencido de que su padre había descubierto que había sido él quien le había robado la calderilla de los pantalones de faena, quien había roto la farola de la esquina, quien había hecho en la pizarra aquel dibujo de la hermana Mary Constance, quien le había dado en un ojo a Stella Colombo con una bola de nieve y quien había escupido en la pila de agua bendita de la iglesia de Santa Catalina.
Y dijo con gran dulzura:
—No quiero una lancha, papá. Si no quieres que tenga una lancha, yo tampoco la quiero, papá.
Bandini asintió a su mujer con talante de quien se da a sí mismo la razón: así se educaba a los hijos, decía el cabeceo. Cuando quieras que un crío haga algo, mírale con fijeza; así es como se educa a un muchacho. Arturo arrebañó los restos del huevo y esbozó una sonrisita: vaya tarao que tenía por padre. Él sí sabía quién era Federico; él sí sabía lo cerdo y marrullero que era Federico; aquella carita de inocente no le engañaba a él ni por el forro, y de súbito deseó no haberle empotrado en la ventana la cabeza solamente, sino el cuerpo entero, cabeza, pies y todo.
—Cuando yo era pequeño —comenzó Bandini—. Cuando yo era pequeño, allá en el pueblo…
Federico y Arturo abandonaron la cocina en el acto. Estaban hartos de oír la misma historia. Sabían que por enésima vez iba a contar que ganaba cuatro chavos al día por cargarse pedruscos a la espalda, cuando era pequeño, allá en el pueblo, por cargarse pedruscos a la espalda, cuando era pequeño. Svevo Bandini caía en trance cuando contaba la anécdota. Era una especie de fantasía que borraba y confundía a Helmer el banquero, los agujeros de los zapatos, la casa que no había pagado y los hijos que había que alimentar. Cuando yo era pequeño: delirio, fantasía. El paso de los, años, la travesía de un océano, la acumulación de bocas que alimentar, el ir de problema en problema, año tras año, era algo de lo que por otra parte se podía alardear, como el acopio de una gran fortuna. Con ello no podía comprarse un par de zapatos, pero eran cosas que le habían sucedido a él. Cuando yo era pequeño… María, atenta una vez más, se preguntó por qué lo decía siempre de aquel modo, aludiendo a los años transcurridos, envejeciéndose él solo.
Llegó una carta de Donna Toscana, la madre de María. Donna Toscana, la de la lengua roja y grande, aunque no lo bastante grande para contener el flujo de saliva rabiosa que se le originaba al pensar en el matrimonio de su hija con Svevo Bandini. María miró y remiró la carta por todas partes. El cierre chorreaba pegamento por donde la lengua gorda de Donna Toscana lo había empapado. María Toscana, Walnut Street 456, Rocklin, Colorado, porque Donna se negaba a utilizar el nombre de casada de la hija. La letra grande y bárbara habría podido confundirse con el rastro del pico ensangrentado de un halcón, con la caligrafía de una campesina que acabase de rebanarle el pescuezo a una cabra. María no abrió la carta; conocía el contenido.
Llegó Bandini del patio trasero. Llevaba en las manos un buen pedazo de carbón lustroso. Lo dejó en el cubo del carbón que estaba detrás de la estufa. Tenía las manos cubiertas de polvillo negro. Arrugó la frente; le daba asco transportar carbón; era faena de mujeres. Miró irritado a María. Ésta le indicó con la cabeza la carta apoyada en el salero astillado que había sobre el mantel de hule amarillo. La caligrafía gruesa de la suegra se retorció ante sus ojos igual que un reguero de lombrices. Odiaba a Donna Toscana con una violencia que rayaba en el miedo. Cada vez que se veían se peleaban como dos fieras de sexo opuesto. Le gustó asir aquella carta con sus manos ennegrecidas y mugrientas. Disfrutó rasgando el sobre con rabia, sin ningún miramiento para con el contenido. Antes de leer la carta observó a su mujer con ojos penetrantes para que supiera una vez más lo mucho que despreciaba a la mujer que la había traído al mundo. María se sintió impotente; aquella enemistad no era asunto suyo, durante toda su vida de casada se había esforzado por no pensar en ella, y habría roto la carta si Bandini no le hubiera prohibido incluso que abriese las misivas de su madre. Svevo Bandini obtenía un placer morboso con las cartas de su suegra que aterraba a María totalmente; había algo perverso y nauseabundo en ello, como mirar debajo de una piedra húmeda. Era el placer malsano del mártir, de un hombre que disfrutaba de un modo peregrino crucificando a una suegra que se alegraba de la desdicha de aquél ahora que pasaba una mala época. A Bandini le encantaba aquel acoso porque le suscitaba un deseo violento de estar borracho. Pocas veces bebía demasiado porque le sentaba mal, pero una carta de Donna Toscana le producía un efecto obnubilador. Era una excusa que recomendaba buscar el olvido, porque cuando estaba borracho odiaba a su madre política hasta babear de histeria, y era capaz de olvidar, era capaz de olvidar la casa que aún no había pagado, las facturas, la aplastante monotonía del matrimonio. Significaba huir: un día, dos días, una semana de trance: y María alcanzaba a recordar momentos en que la borrachera había durado dos semanas. No había forma de ocultarle las cartas. Las recibían de uvas a peras, pero sólo significaban una cosa: que Donna Toscana quería pasar con ellos una tarde. Si se presentaba sin haber visto la carta, Bandini sabía que se la había ocultado su mujer. La última vez que había sucedido, Svevo había perdido la paciencia y había dado a Arturo una somanta monstruosa por poner demasiada sal a los macarrones, falta ridícula y que, por supuesto, habría pasado inadvertida en circunstancias normales. Pero se le había ocultado la carta y alguien tenía que pagarlo.
Aquella última misiva llevaba fecha de la víspera, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Mientras Bandini leía el escrito, la carne de la cara se le puso pálida y la sangre le desapareció como el agua del reflujo que chupa la arena. La carta decía:
Querida María:
Hoy es la gloriosa festividad de la Bendita Virgen María y he ido a la iglesia para rezar por tus desgracias. No sabes cuánto sufro por ti y por tus pobres hijos, que tienen que padecer la situación trágica en que vives. He pedido a Nuestra Señora que tenga compasión de ti y que lleve un poco de alegría a esos pequeñuelos que no merecen lo que les ha caído encima. Estaré en Rocklin el domingo por la tarde, llegaré en el autobús de las ocho. Todo mi amor y muchos besos cariñosos para ti y los niños.
DONNA TOSCANA
Sin mirar a su mujer, Bandini dejó la carta y comenzó a comerse la uña de un pulgar, ya encolerizado. Se tiró del labio inferior con los dedos. La rabia empezó a concentrarse a cierta de distancia de él. María la sentía brotar de los rincones de la estancia, de las paredes y el suelo, un husmo que se arremolinaba con independencia absoluta y que nada tenía que ver con ella. Se arregló la blusa para no pensar en aquello. Dijo con voz desmayada:
—Svevo…
Éste se incorporó, le hizo una mamola, esbozó una sonrisa de malignidad para decirle que aquella exhibición de afecto no era sincera y salió de la estancia.
—¡Ay, María! -canturreó con voz exenta de melodía, pues sólo el odio le podía arrancar de la garganta una canción de amor—. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Quanto sonna perdato per te! Fa me doime! Fa me dor me! ¡María, oh, María! ¡Cuánto sueño perdido por tu causa! ¡Déjame dormir, oh María!
No había forma de que callara. Escuchó las delgadas suelas del calzado del marido que chacoloteaban contra el suelo como gotas de agua que cayesen sobre una estufa. Oyó el rumor de su abrigo remendado y zurcido mientras se lo ponía. Después unos segundos de silencio, hasta que oyó la rascadura de una cerilla, y supo que Svevo había encendido un puro. La violencia de Svevo era superior a sus fuerzas. Si se entrometía, Svevo podía sentir la tentación de derribarla de un golpe. Contuvo el aliento cuando los pasos del marido se acercaron a la puerta principal: había un paño de vidrio en aquella puerta principal. Pero no: la cerró con normalidad y se alejó. Momentos después se reuniría con su buen amigo Rocco Saccone, el cantero, el único ser humano al que ella despreciaba de verdad. Rocco Saccone, el amigo de infancia de Svevo Bandini, el soltero chupawhisky que había tratado de impedir el matrimonio de Bandini; Rocco Saccone, que llevaba siempre pantalones blancos de franela y se jactaba de un modo que daba asco de las casadas norteamericanas que seducía los sábados por la noche en los bailes antiguos que se celebraban en el Odd Fellows Hall. En Svevo confiaba. Empinaría el codo hasta que el encéfalo le flotase en un océano de whisky, pero no le sería infiel. Lo sabía. ¿Lo sería ella, no obstante? Con sobresalto reprimido se dejó caer en la silla que había junto a la mesa y se echó a llorar con la cara oculta entre las manos.